El Sueño De Toda Mujer
por Liliana Gebel
-¡Liliana!
La voz trono por encima de la tranquilidad de la mañana.
-¡Liliana! ¡Ya es la hora!
No creo que exista una adolescente a la que le guste levantarse temprano, mucho menos para ir al colegio en pleno invierno. Y ni hablar cuando el frió parece filtrarse sin piedad entre las rendijas de la casa.
Mi madre insistió por tercera vez, mientras le rogaba quedarme un poco más. O el despertador no había sonado a tiempo o esa mañana, quien me trajo al mundo estaba crispada de los nervios.
Estoy absolutamente convencida que no debe existir una mujer en todo el universo que no haya escuchado, por lo menos una vez, la historia de la Cenicienta. Y todas coincidimos que lo mejor del cuento es el momento en que el hada madrina hace milagros con una calabaza y un par de ratones.
Pero esta es la vida real. Y para cuando te das cuenta que no hay carrozas, ni príncipes esperando en tu futuro, ya es hora de levantarse otra vez.
Ese invierno había sido el más crudo del que tuviera memoria, quizá porque la pequeña casa apenas podía palearlo. Pero hay cosas que uno no se percata, mientras se es niño, y quizá justamente eso, sea lo bueno de permanecer pequeño. Tal vez por esa misma razón, el exitoso dramaturgo escocés James Matthew Barrie, imagino a Peter Pan, solo para coquetear con la posibilidad de no estar obligado a crecer.
¿Te sucedió de regresar a tu casa paterna luego de muchos años y descubrir que aquel inmenso árbol que te servía de escondite era apenas un arbusto? ¿Y que me dices de hojear un viejo y enmohecido álbum de fotografías y descubrir que la memoria te había jugado una mala pasada al darte cuenta que tu habitación de niño no era tan grande como te lo imaginabas?
Eso es lo fascinante de la niñez, todo parece sobredimensionarse. Y el contrasentido es que si hubo detalles sórdidos, pasan desapercibidos; únicamente para que lo bueno, logre parecer gigantesco.
Nuestra casa tenia las grandezas que puede recordar una niña, y también aquellos «detalles» que las cosas bellas lograban empequeñecer.
Entre los mejores recuerdos estaban mis padres, que lograban convertir los ratones en alazanes y los zapallos en pomposos carruajes, para que mis hermanas y yo, no nos diéramos cuenta que éramos lo suficientemente pobres como para que el frió se filtrara por las endebles rendijas de la casa.
Gracias a ellos, y hasta esa mañana, nunca me había percatado que éramos pobres.
Todos los viernes por la noche, mama solía preparar una humeante taza de chocolate con leche caliente para cada una de nosotras, y lo presentaba como el menú especial de la semana. Lo esperábamos con algarabía y festejábamos el simple hecho de amanecer un viernes, sabiendo que nos esperaba ese delicioso manjar por la noche. Hasta que me transforme en una mujer, jamás supe que era la manera que ella tenia para estirar el escaso presupuesto.
Pudo haberse sentado en la mesa a lamentarse que no había comida. Estaba en su derecho a decirnos que tendríamos que conformarnos con una paupérrima taza de leche. Sin embargo, lo presentaba como una fiesta. Y otra vez, nuestra hada madrina, se las arreglaba para hacer que los ratones se parecieran a briosos pura sangre.
Solía colocarle fetas de queso a las rodajas de pan, meterlas al horno, e improvisar unas deliciosas pizzas italianas, mientras que papá nos hacia desternillar de la risa con los mismos chistes que habíamos escuchado desde que nacimos.
Mis padres habían sido lo suficientemente sabios para crearnos nuestro propio microclima. Agradecíamos al señor cada noche, antes de dormir, como si existiesen muchas razones materiales para estar agradecidos.
Por esa razón, es que recuerdo aquella mañana en particular. Quizá porque fue exactamente cuando descubrí el truco de los ratones. Fue más doloroso que el solo hecho de darme cuenta que éramos pobres, fue la decepción de descubrir que estaba creciendo.
Apenas tome el desayuno y Salí a la calle, para luego cruzar un terreno baldío que me llevaría hasta el ómnibus escolar. Nuestro hogar no encajaba aun en la categoría de «casa». Era lo que en Sudamérica se llaman «casillas». Paredes y techo de chapa, con algunos cartones tapando los orificios laterales. Al lado, estaba ese terreno atiborrado de pasto crecido y montículos de piedra, y una gallina que se empeñaba en perseguirme hasta que llegara al ómnibus. ¿Te suena patético ver a una niña casi adolescente salir de una casilla para verla correr delante de una gallina?, lo sabía. Quizá lo mismo sintieron mis compañeros de clase. Subí exaltada y fue entonces cuando alguien, desde los últimos asientos, imito la música de la serie televisiva «Wonder Woman» y dijo:
-¡Llego la mujer de la villa!
Todos los pasajeros del ómnibus estallaron en carcajadas.
El término era ofensivo y discriminatorio. «Villa» es la palabra que en Argentina se utiliza para llamar a los cordones de emergencia. A los condominios donde por lo general, se aglomeran los indigentes. Pudo haber quedado como una frase más. Principalmente si no recuerdo siquiera quien hizo la broma hace más de treinta años atrás. Lo subjetivo es lo que me sucedió a partir de esa mañana. Antes que el ómnibus retomara su marcha, roja de vergüenza, mire por primera vez mi casa. El cuadro no era alentador.
Fue descubrir que el árbol era arbusto, y el manjar apenas chocolate con leche, en un mismo instante.
Se lo que estas pensando. Seguramente dirás que lo importante es que éramos felices, que mis padres lograron inventar un palacio de amor, y que el bromista del último asiento seguramente envidiaría mis noches de viernes con la especialidad de mamá.
Pero no era el sentirme pobre ni lo que veía por la ventanilla, lo preocupante. Era el temor al futuro. El pánico a saber que tienes demasiado poco para empezar. Es estar anclado a la nada, mirando a la oscuridad.
Háblale de sueños a alguien que está por egresar de la facultad de medicina, y te contará unos cuantos. Seguramente te responderá que aún no se decide por el sitio donde colocará su consultorio. Pregúntale acerca de sus ambiciones a un estudiante del instituto bíblico, y si logras su confianza, seguramente te contará de ese proyecto de plantar una iglesia. Es demasiado grande, pero está aferrado a la esperanza de su llamado. Y haz lo mismo con quien cada mes, guarda un porcentaje de su salario, para comprarse el carro soñado, y te responderá que solo es cuestión de unos pocos años para que logre manejarlo.
Pero hazme un favor, no le preguntes a la niña que llora en el asiento delantero del ómnibus. Ten un poco de respeto por la mujer a la que una gallina corrió esta mañana, solo para darse cuenta que pertenece a la «villa». Supongo que es lo mismo que habrá sentido la Cenicienta cuando a la media noche el encanto se hizo añicos. Ella esta convencida que nació sin futuro. Discapacitada para soñar.
De tener una máquina del tiempo, volvería a ese mismo instante, y les diría unas cuantas cosas a esos maleducados. Les diría que no puedes juzgar a alguien por lo que tiene, sino por su potencial, porque es la llama sagrada de su interior, lo que finalmente cuenta. Pero después de todo, es lo que «diríamos» o «debimos haber dicho». En aquel momento solo tenia ganas de llorar, mientras mi aliento empañaba la ventana.
A través de los años, me he dado cuenta cuánto puede influir el concepto errado que puedes tener de ti mismo. Sea que lo dimensiones o lo subestimes. Pude haberme evitado muchos dolores de cabeza, si tan solo hubiese oído solamente la voz del Señor.
Cuando la casa editorial me hizo la propuesta de escribir este libro, supe que debía dedicarlo a aquellas personas que siente que están condenadas al bajo perfil. Los que nunca aparecen en las portadas de los libros, ni son tenidos en cuenta en las menciones honoríficas. Si estás buscando uno de esos libros que te revelarán los diez pasos para el éxito o los secretos para llegar a la cima, temo decepcionarte. Básicamente quiero relatarte como se puede ser feliz cuando comienzas anclado a la nada. Humildemente quiero presentarte un diario de viaje para saber cómo se vive en el mismo eje de la voluntad de Dios, sin la estresante necesidad de tener que competir con tu cónyuge o pedir que reivindiquen tu lugar ministerial.
Soy plenamente conciente que si tienes este libro entre tus manos, es porque sabes con quien me he casado, y quizá te dio cierta curiosidad el saber cómo se sobrevive a incisivas preguntas de todo el mundo, que se empeña en decir:
-¿Cómo? ¿Tú no das conferencias?
-¿Ni siquiera predicas?
-¿No sabes cantar? ¿Haces algo?, como decirlo ¿interesante?
No se cuantas veces e oído esas preguntas. Hemos viajado con mi esposo a distintas partes del mundo, y las preguntas sobre mis facetas «histriónicas» son el común denominador.
Nunca quise compartir el sentimiento general de la mayoría. Pensaba que si mi esposo hacía algo en público, necesariamente yo tenía que hacer algo parecido. De por sí, Latinoamérica tiene el machismo muy incorporado en el subconsciente colectivo: si ese hombre se caso con «esa», seguramente «esa» tiene que saber hacer algo importante o trascendente. Algo que justifique que él se haya casado con ella.
Es «imposible» concebir la idea que simplemente es su esposa por una cuestión de amor. Seguramente debe saber ofrecer una conferencia a miles de mujeres.
Recuerdo los primeros años, en nuestros comienzos, lo difícil que se me hacía sobrevivir a la presión que me ejercían los demás para que yo hiciese algo importante o visible. Si mi esposo daba una charla y los hacia reír, se suponía que yo también debía poseer un «arsenal» de chistes, buen humor e histrionismo. El ámbito cristiano te presiona a que necesariamente tienes que ser «alguien» que marque la diferencia y que tu nombre tiene que aparecer en la marquesina.
Siempre me opuse a que Dante colocara en algún afiche o titulara alguna reunión con el clásico: «… y su esposa Liliana». No porque el hacerlo necesariamente esté mal, sino porque siempre supe que mi función era el apuntalar a mi esposo en lo secreto. Estar en el lugar correcto casi sin ser vista. Viajar a todos lados, y pasar inadvertida. Estar en escenario, a su lado, si la necesidad de tener que decir algo sorprendente. Alguien dijo que las mujeres poseemos un sexto sentido, y creo que de no ser así, tal vez Dios nos haya dado un discernimiento especial en situaciones puntuales. Y en nuestro matrimonio nos ha beneficiado enormemente el hecho de que yo cultivara un bajo perfil y pudiera, de ese modo, tener una mirada más objetiva de las situaciones.
Motivo por el cual, escribo este libro, es porque soy consciente de las miles de mujeres que sufren la presión externa de tener que igualar o superar los logros del esposo. Nadie registró cuando tú acostaste a los niños y aun tuviste tiempo de persuadir a tu esposo a no claudicar, ni bajar los brazos en la visión. No hubo cámaras de televisión el día en que te transformaste en una «grúa» que le ayudo a levantar la baja estima luego de un día agotador. No existieron los aplausos cuando invertiste tus horas de sueño tratando de recordarle el sueño a cumplir a tu cónyuge, mientras compartías una taza de café.
No hubo placas de reconocimiento para el día en que impediste que tu esposo llamara por teléfono a ese amigo en un momento de ira. Nadie saco fotografías cuando él, luego de consolar a tantos, busco desesperadamente tu hombro, para llorar. No se publico una nota, cuando le recordaste con amor que debía abandonar la autosuficiencia. No colocaron tu foto en un afiche, por el simple hecho de acariciar sus cabellos, mientras el lloraba por la injusticias de una vida insensible.
No te hicieron un reportaje en una radio, a la única dama que puede entender los recovecos más secretos del corazón de su esposo.
Jamás te invitarán a una gran conferencia sólo por el hecho de haber sido siempre la única fiel a tu esposo, en los amargos momentos de las traiciones y desencantos.
Por eso, y perdona mi insistencia, es que quiero dedicar este libro a los anónimos. Los de bajo perfil. Seas hombre o mujer.
Aún recuerdo la fría mañana en que lloré en silencio, mientras veía pasar el paisaje gris por la ventanilla del ómnibus. Ahora, ponte una mano en el corazón, y respóndeme con brutal honestidad: ¿Qué le puede deparar el destino a una «mujer de la villa»?, y aun tengo una pregunta más: ¿Porqué crees que un buen día, Dios decide que veas exactamente quien eres y que es lo que tienes para enfrentar el resto de tu vida?
Este libro contiene ambas respuestas, y las vas a ir descubriendo en cada capitulo.
Si aun tienes dudas, quiero contarte una anécdota que te arrancará una sonrisa.
Una vez, cierto ex presidente de los Estado Unidos, viajaba en su automóvil con su esposa y se detuvo a cargar combustible. Para sorpresa de ambos, quien atendía la gasolinera era un antiguo novia de la juventud de la primera dama.
El mandatario sonrió al reconocerlo, y en voz baja, le dijo a su mujer:
-¿Te has puesto a pensar que hubiese pasado de haberte casado con el?
Ella apenas lo miró y en el mismo tono de voz, le respondió:
-Por supuesto, tu venderías combustible y el sería el Presidente de los Estados Unidos.

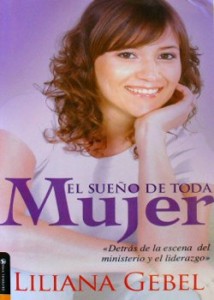



hola queria saber como puedo hacer para localizar a liliana gebel, para poder coordinar una entrevista con ella.-
saludos.-
desde ya muchas gracias.-
BEndiciones
La puedes contactar a traves de la web de Dante https://www.dantegebel.com/
Ahi esta la opcion «Contacto».
Saludos
Liliana Dios la Bendiga…. su libro es muy bonito y me recuerda mucho a mi mami, ella es esposa de un Pastor…la quiero mucho Liliana…
Liliana le doy gracias a Dios por permitir que personas como usted puedan llegar a nosotras las mujeres a traves de un libro, me gustarií saber como hago para conseguir su libro, soy de Virasoro, Corrientes, Argentina
me encantaria leer tu libro, la introduccion me dejo super enganchada… Dios siga bendiciendo tu vida, saludos Susana de Buenos Aires !!
como conseguire el libro? me interesa leerlo mi historia es parecida pero en otro ambito aunq actualmente soy medica pero la discriminacion sigue tambien soy cristiana pero aun hay cosas del pasado q me tienen prisionera y no puedo superarlas ,gracias por sus palabras me reconfortaron enormemente DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE desde ya ganaste un lugar en mi corazon y puedo decirte q te amo en el amor de cristo.
Hola Liliana Gebel
me gustaría conseguir su libro,
vivo en Colombia
le agradezco su información
Dios le bendiga y guarde
QUISIERA CONSEGUIR SU LIBRO, CREO QUE SERA INTERESANTE LEERLO DE PRINCIPIO A FIN, SOY PASTORA Y TENGO MUCHAS MUJERES EN MI IGLESIA QUE NECESITAN SER AYUDADAS.